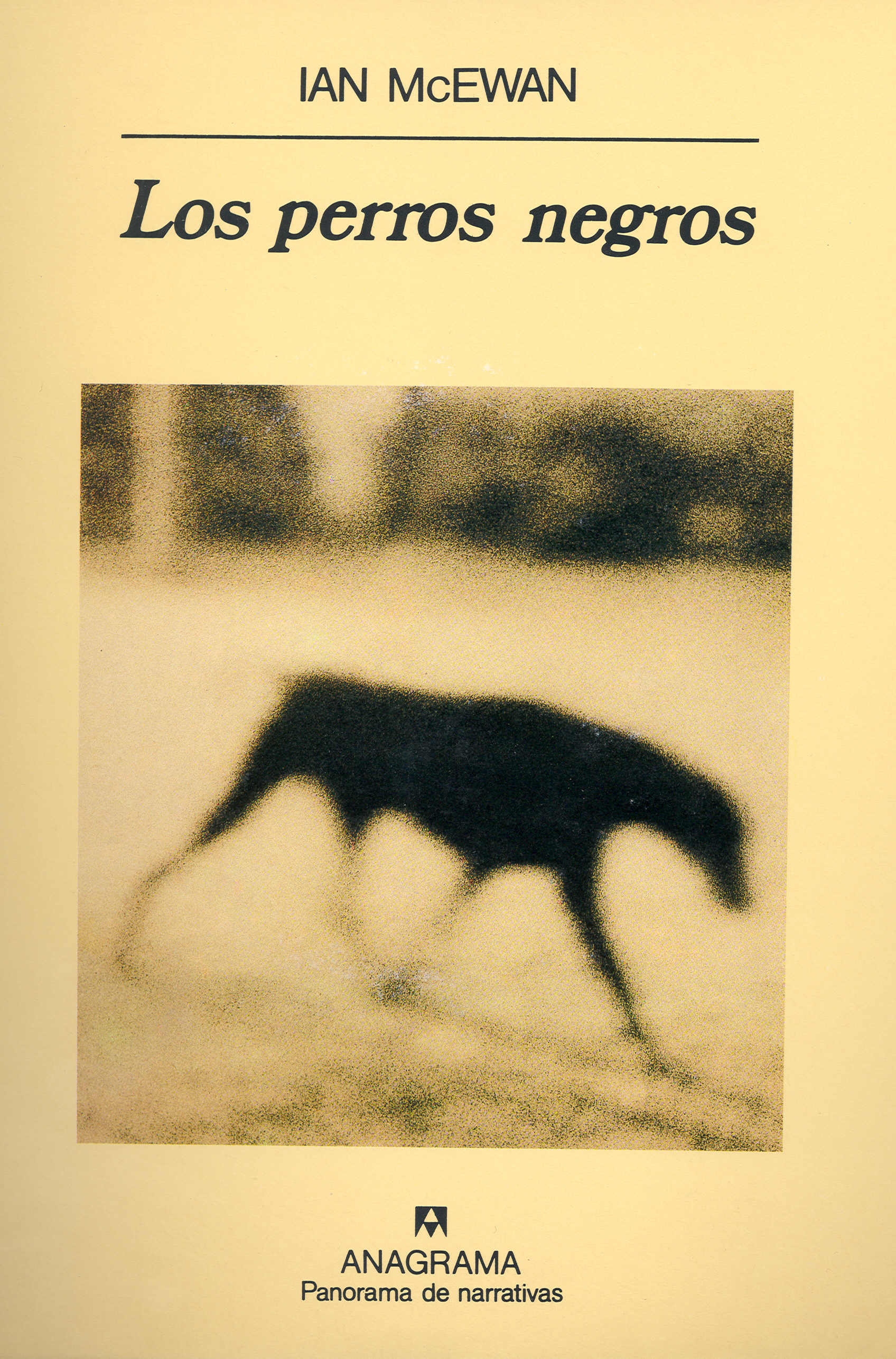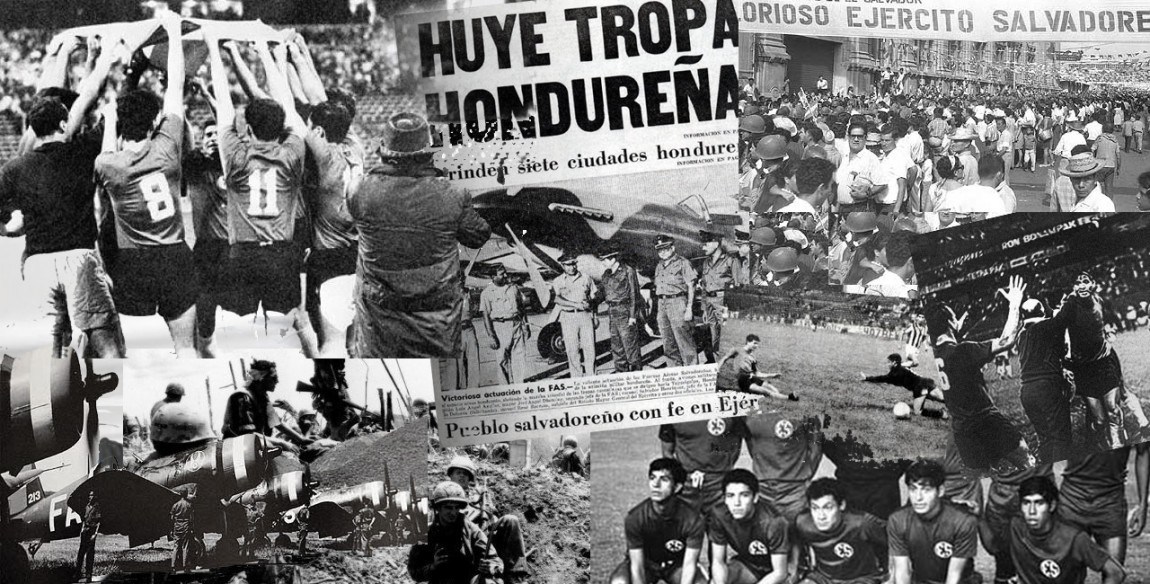LA VIDA COMÚN EN LA RDA. EL MURO DE BERLÍN, de Frederick Taylor
"...Otra de mis prolongadas visitas a Alemania Oriental estuvo relacionada con la consulta de una serie distinta de pruebas. Esos documentos se hallaban almacenados en el segundo mayor archivo de la RDA, en Merseburg, en las afueras de Halle, a unos doscientos kilómetros al sur de Berlín. Había un pequeño grupo de estudiantes occidentales que aquel verano realizaban trabajos de investigación allí y, como es lógico, pasábamos mucho tiempo juntos. Tomábamos comidas sencillas en las pequeñas y sombrías fondas del pueblo —fuera del escaparate de Berlín Oriental, las cosas se deterioraban con celeridad—, abusábamos un poco de la cerveza barata y charlábamos con los habitantes de la localidad. Ahí es donde empecé a entender a la gente, y me gustó lo que descubrí. Nuestros compañeros bebedores solían ser obreros de Leuna, la enorme fábrica de productos químicos y principal fuente de trabajo de la zona. Nos hablaban sin tapujos de la espantosa contaminación ambiental, de la arrogancia de los directivos de la fábrica, de la falta de escrúpulos en la búsqueda de cuotas y de normas, un revoltijo de resultados tan competitivo como en el mundo de los negocios capitalista. Los sindicatos independientes, o el periodismo de investigación, o cualquier contrapeso de los que podemos hallar en una sociedad plural, con independencia de los errores que puedan cometer, eran, como es lógico, inexistentes en la RDA.
La otra pregunta más frecuente que nos hacían, sobre todo aquellos que no habían cumplido aún los veinticinco años, era: «¿Conoces a los Rolling Stones?». Y mi respuesta: «Sí, claro. Tengo varios de sus álbumes en casa». Una pausa. Suspiro. «No, me refiero a si los conoces de verdad».
Sin embargo, por muy deseosos que los alemanes del Este estuviesen de hablar, uno empezaba a advertir que la mayoría a menudo fruncían los ojos y observaban de reojo antes de atreverse. Miraban a su alrededor para asegurarse de que ningún desconocido les estaba escuchando, luego empezaban a hablar: por lo general se quejaban de la escasa calidad de todo lo que podían adquirir en las tiendas, ya que cualquier artículo decente se destinaba a la exportación para obtener divisas fuertes. De política «en mayúsculas» apenas se hablaba. Entonces aparecía aquella mirada de reojo, una mirada característica de una gente atrapada en un pequeño país sin salida, un país donde expresar disconformidad, o siquiera un ligero deseo de viajar, te exponía a que fueras acusado de traición.
Por supuesto, también estaban aquellos para los que la vida en la RDA era estupenda; fantástica, de hecho. Pude comprobarlo también en mi viaje a Merseburg. Se suponía que debíamos quedarnos en el distrito para el cual nos habían concedido el visado, pero, como los insolentes mocosos capitalistas que éramos, cuando llegaba el fin de semana ignorábamos esa norma. Nos apretujamos en un tren que nos llevó en un ilícito viaje de un día a la capital cultural de Alemania, a Weimar, donde habían residido Goethe y Schiller. Tuvimos suerte. En Weimar había bastantes turistas, de modo que nuestra presencia no llamó la atención. Además, tuvimos la fortuna de que nadie comprobó nuestros visados. Aquella tarde de domingo, antes de coger el tren de regreso a Merseburg, nos acercamos al mejor hotel de la ciudad, el Zum Elefanten, y bajamos al sótano para encargar algo de cena.

Allí nos encontramos con la habitual mirada apática de los camareros empleados del Estado, entrenados al parecer para no prestarte atención. Esperamos mucho para que nos sirvieran las bebidas, y todavía más para que nos trajeran el menú. Al poco rato, en una esquina, empezó a llamarnos la atención un grupo de hombres de mediana edad, no especialmente distinguidos. Un poco escandalosos, en realidad. Flojas las corbatas, las chaquetas de sus trajes baratos colgadas de los respaldos de las sillas. Sin embargo, los camareros respondían como un rayo a todas sus peticiones, al menor chasquido de sus dedos manchados de nicotina, y les sonreían por cualquier comentario banal. Con actitud servil, de hecho. ¿Cómo era eso posible? Luego, al pasar junto al grupo en dirección al guardarropa, comprendí la razón. Observé la pequeña insignia del partido primero en la solapa de una de las chaquetas, y acto seguido en otra. Aquéllos eran los jefes locales comunistas (dei SED, el Partido Socialista Unificado). Años más tarde reconocería algunas similitudes entre esa escena y la película Uno de los nuestros, de Martin Scorsese, donde un matón relacionado con la mafia se presenta en un restaurante y, al ver que le consideran uno de los suyos, él se siente como un rey…"